A Francisco desde siempre todo el mundo le dijo Munguía. Su apellido fue su nombre mucho antes de que se convirtiera en sinónimo de la obra del artista, pues desde la escuela todos le llamábamos Munguía. No pocas veces me tocó escuchar a alguien preguntar: “Munguía, ¿cuál es su apellido?”. Dato curioso: si bien para todos los demás fue Munguía, sus padres, hermanos, tías y primos siempre le llamaron Toni (su segundo nombre era Antonio).
Los ancestros de Munguía vinieron de Nicaragua. Su padre, también llamado Francisco, se interesó desde muy joven en la cultura italiana y sus hijos crecieron en medio de canciones, cocina y costumbres de aquel país europeo (por algo tres de los hermanos tienen nombres italianos).
La primera residencia de la familia fue en Hatillo, en la ciudadela 15 de Setiembre. Luego, cuando Munguía tenía unos 8 años, se mudaron a Montufar de La Unión, en una urbanización muy bonita, donde había un bosque en el que los chiquillos jugaban hasta que el sol se escondía. Ahí vivía con sus padres, Francisco y Harlyn, y sus hermanos menores: Antonella, Fabrizio y Harlyn (Len). Tras la separación de sus papás llegaría otro hermano, Paolo.
LEA MÁS: Fallece el artista Francisco Munguía, el muralista de los barrios de San José
Munguía y yo nos conocimos en 1984, cuando él entró a segundo grado en el Salesiano Don Bosco, en Zapote. Ahí nos hicimos amigos rápido, quizás porque éramos de los chiquillos que no tenían interés en las mejengas de los recreos pero sí en dramatizar los episodios de He-Man, Thundercats, GI Joe y Transformers. En aquel grupo de geeks en potencia también estaban Coqui Cordero, Erick Villalobos, Patrick Porter y muchos otros para los que no me da la memoria.
Munguía nació un 24 de mayo, día de María Auxiliadora. Dicha celebración es especialmente importante entre los salesianos y cada vez que había una rifa era Munguía quien decía el número ganador. Nos tomó hasta sexto grado caer en cuenta que su “suerte” tenía explicaciones religiosas.
Tras el divorcio de sus padres, Munguía y sus hermanos volvieron a la casa de Hatillo, muy cerca de la vía de circunvalación. Años después, el puente peatonal que estaba a pocos pasos de su casa y que tantas veces cruzó se convirtió en uno de los primeros lienzos urbanos de su talento como muralista. Fue su regalo para el barrio.
En la escuela Munguía era del grupo de los malportados, no por problemas de conducta, sino porque le era imposible dejar de vacilar en clases. Sus episodios de humor espontáneo desesperaban a las maestras y era común que lo mandaran a terminar la jornada escolar en la biblioteca, junto con los revoltosos. Ahí era feliz, pues podía dibujar a sus anchas.
En aquellas jornadas de “castigo” en la biblioteca, Munguía desarrolló un interés desbordado por los dinosaurios. La plata de la merienda la ahorraba para sacar fotocopias de libros sobre los reptiles prehistóricos, y con el bulto lleno de aquel papelero volvía a su casa para seguir leyendo del tema.

Por culpa de Munguía y mía se prohibieron las calcomanías de los Garbage Pail Kids en Costa Rica (¿las recuerdan, con los bebés asquerosos?). Munguía tenía una colección impresionante de esas calcas, al punto de que empezó a guardarlas en un álbum que era la sensación en el salesiano. Yo me vi beneficiado de esa afición pues muchas de las repetidas que le salían las cambiaba por parte de mi merienda y así logré armar mi propio álbum. Desgraciadamente, en una fiesta familiar, un tío, que era procurador de defensa del consumidor, vio aquello y entró en pánico y llamó a su amigo, el ministro de Gobernación, y al lunes siguiente estaban incautando todas las calcomanías en la tienda de Plaza del Sol. Los padres del Don Bosco se pusieron histéricos y decomisaron todo material indecente; mi colección fue destruida por mi mamá y la de Munguía, si bien también fue retirada de circulación por doña Harlyn, sí sobrevivió a la purga.
La maestra de segundo grado le quitó en una ocasión a Munguía dos muñecos de He-Man y le dijo que se los iba a devolver hasta final de año. Cuando la niña finalmente aceptó entregárselos de vuelta, los muñecos venían raspados y flojos, como si el hijo de la profesora los hubiese usado por meses… y así fue.
El Atari fue uno de los grandes placeres de Munguía en los años finales de escuela. Era habilidoso por naturaleza con los videojuegos y llegó un momento en que iba a clases con dos bultos: el de los cuadernos y el de los casetes de Atari para intercambiar. Luego continuó esa pasión con el Sega, el Game Cube e incluso llegó, ya en su etapa de artista, a diseñar sus propios videojuegos para niños.
Munguía y yo entramos en secundaria al Liceo de Curridabat por distintas circunstancias: el colegio quedaba a 300 metros de mi casa, así que no tenía mucha ciencia. Él, en cambio, debía tomar el bus para llegar desde Montufar, pero su mamá así lo prefería pues en el liceo trabajaba una tía de él, la apreciada Dalia, que lo podía tener a mecate corto. Al menos esa era la idea…
Una vez, bajándose del bus de Montufar, Munguía se llevó un susto de los bravos. Llovía a cántaros y el chofer no se detuvo del todo, por lo que él saltó a la acera pero se resbaló y quedó a centímetros de que le pasaran el bus por encima. A como pudo se incorporó, entró empapado a su casa y con el brazo hecho un ocho. Aguantó dolor por horas sin decirle a nadie hasta que su mamá lo vio en la noche con el brazo morado. Al día siguiente llegó al cole con yeso.
Contrario a lo que podría creerse, Munguía no era notable en las lecciones de artes plásticas en el colegio. Los profesores no eran particularmente seguidores de su estilo y era común que le llamaran la atención por no ajustarse a lo que se indicaba en clase. Por el contrario, en las clases de inglés era sobresaliente.
Munguía no llevó clases formales de inglés pero eso no limitó para ser fluido en esa lengua. Como muchos otros estudiantes de colegios públicos en los 90, su aprendizaje fue empírico, especialmente por medio de la música y el cine. Buscaba la letra de las canciones y se las aprendía, diccionario en mano, y coleccionaba con rigor los boletines de Radio 103 (Antonella le hacía el favor de pasar por ellos después de sus clases de catecismo). Además, fue el maestro de inglés de su hermana menor, Len, con quien le unía un vínculo muy especial.
LEA MÁS: Francisco Munguía, el retratista que captura los barrios ticos con humor y color
Munguía fue un ser musical, y quienes compartimos con él en la juventud le recordamos siempre inmerso en todo tipo de sonidos. Sus primeras exploraciones fueron dentro de lo esperable, con rock pop de finales de los 80, al punto de que una vez lo acompañé a LP45 para que comprara unos acetatos de Joan Jett, Warrant y Samantha Fox.
En el festival de la canción del Liceo de Curridabat, edición 1989, Munguía representó a su sección. Esa vez interpretó Cuando seas grande, de Miguel Mateos. No ganó pero tampoco perdió.
Munguía fue un consumidor devoto de 103 La Radio Joven. Los domingos se sentaba con un cuaderno y lapicero a escuchar la lista de popularidad Feeling the Hits, conducida por Mario Barboza, y llevaba estadísticas de las canciones que subían y bajaban.
Munguía encontró su verdadera vena musical a inicios de los 90s, cuando empezó a construir una de las mejores colecciones de hip-hop del país. Mandaba a traer de Estados Unidos casetes y luego CDs en tiendas como La Jungla del Disco y Papa Disco y se encargó de que toda una generación de jóvenes curridabatenses se familiarizara con la narrativa del gangsta rap de South Central Los Angeles. El primer acto del que se colgó fue 2 Live Crew y de ahí saltó a N.W.A., Dr Dre, Tupac, Public Enemy, Biggie Smalls, Cypress Hill, Bone Thugs-N-Harmony y, muy por encima de todos, su estimado Ice Cube.

El primer concierto de un artista internacional al que asistió Munguía no podía ser otro que el de C+C Music Factory, junto a Mellow Man Ace, en el Palacio de los Deportes, en junio de 1991. Ese día se dio un gustazo.
El único deporte en el que Munguía demostró aptitudes fue el baloncesto. En las legendarias mejengas en la cancha del parque de Curri eran infaltables sus piruetas, más espectaculares que efectivas. No era el mejor jugador, tampoco el peor pero sí el que animaba el juego.
En octavo año, Muguía se metió, literalmente, en una bronca. Un compañero, el Chino, empezó a decirle idioteces en clases y Munguía no se dejó y le soltó una respuesta tan demoledora que toda la clase lo celebró. El Chino no pudo con el orgullo herido y le dijo que a la salida se vieran en el planché, detrás del cole, para darse de golpes. Munguía aceptó el reto a sabiendas de que los puños no eran lo suyo, así que pasó todo el día conversando con los peleadores expertos del cole, todos unidos en que no se bajaban al Chino. Así, cuando llegó la hora del duelo, Munguía llegó acuerpado por unos cinco mamulones deseosos de comerse por él la bronca con el Chino. El contendiente desistió del reto y esa tarde no hubo violencia.
De toda la secundaria, Munguía solo no hizo un año en el Liceo de Curridabat, pues el noveno lo cursó en el Liceo de Alajuelita, más cerca de su casa en Hatillo. No aguantó mucho y al año siguiente estaba de vuelta en Curri, aunque eso le implicaba tomar cuatro buses todos los días.
En el colegio, Munguía dejó huellas profundas en sus amigos. Compañeros suyos como Ana Laura Salas, Renán Rodas, Christian Herrera, Catalina Saborío, Samuel Rojas y Steve Naranjo, junto con quien aquí escribe, fuimos testigos de privilegio de sus primeras caricaturas en serie, de los dibujos con los que llenaba los cuadernos propios y extraños, del afilado ingenio para poner apodos, para sacarle chistes a lo cotidiano. La profesora Raquel Monge también puede dar fe de ello.
Munguía empezó su vida scout en Tres Ríos, en la unidad 180, durante su etapa escolar. Ya en el colegio, lo invité a que me acompañará a las reuniones del grupo 27, de Curridabat. Ahí llegó un sábado en la tarde para quedarse, siendo hoy uno de los scouts más célebres y celebrados que ha pasado por el parque de Curri.
Si bien la mayoría de los scouts en aquellos años nos identificábamos por usar pantalones cortos y medias altas, Munguía siempre fue un scout de pantalones largos. No le importaba tener que tirarse al suelo polvoriento para atrapar una argolla india, que nunca renunció a su estilo (bueno, solo una vez pero eso viene más adelante).
Munguía obtuvo la Guaria Morada, el máximo adelanto al que podía aspirar un scout costarricense. Para optar por ella completó todo el plan de adelantos, incluyendo la realización de la caminata de Scout de los Bosques, junto a Luis Fernando Calvo y yo. Caminamos desde Tarbaca hasta Higuito de Desamparados, haciendo más de 40 kilómetros en dos días y durmiendo en un refugio que construimos con ramas.
En su proyecto comunitario de Guaria Morada, Munguía ideó un sistema de identificación de calles y avenidas para el centro de Curridabat. Con el taladro de mi papá y una escalera anduvimos tocando puertas para que nos dejaran colocar los rótulos en las casas esquineras. Algunas de esas placas aún eran visibles hasta hace poco.
Un buen día apareció en la reunión de la tropa 27 alguien de la oficina nacional scout que venía a condecorar a Munguía con la Guaria Morada. El asunto es que ninguno de nuestros dirigentes acató a coordinar la visita y, más importante aún, a garantizarse que Munguía estuviese presente, así como su familia. Pues bien, Munguía no llegó esa tarde a la reunión y tuvimos que salir soplados a Hatillo para traerlo: Miguel Jiménez (que ya tenía licencia) tomó la microbús amarilla de sus papás y Luis Fernando y yo fuimos con él. Munguía nos abrió la puerta de su casa en pijama y casi que lo secuestramos para que nos acompañara a Curri. Su uniforme no estaba limpio, así que nos tocó a los otros tres desarmarnos en el carro y prestarle algo de nuestros uniformes para que pudiera recibir su Guaria. Y sí, no le quedó otra que ponerse el pantalón corto de Luisfer, por lo que el scout que siempre andaba con pantalones largos recibió el máximo adelanto con las rodillas al viento.
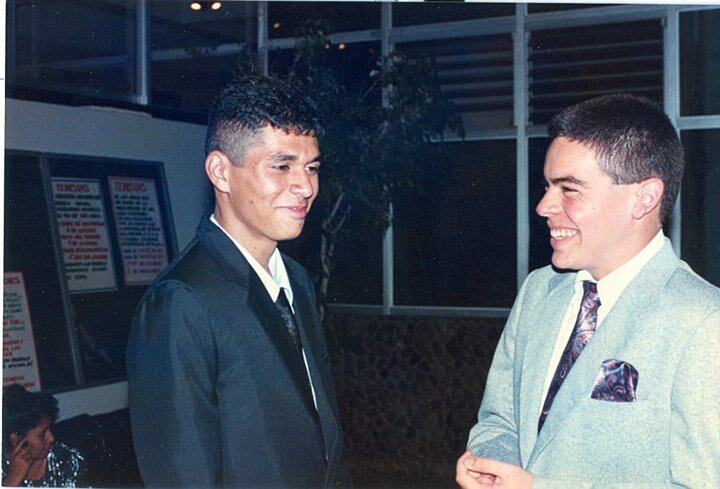
Antes de dedicarse por completo a las artes, Munguía fue un pulseador que le entraba a lo que saliera. En sus años de universitario llegó a vestirse en algunas ocasiones de la Vaca Lula para activaciones en supermercados. Sus hermanas cuentan que una vez él citó a doña Harlyn, quien trabajaba en el Taco Bell del Teatro Nacional, a que se vieran en un súper en San José, y que cuando la señora llegó, la Vaca Lula corrió hacia ella y la sorprendió con un abrazo. Sin embargo, el trabajo que más le recordamos fue el de vendedor de Representaciones Publiturísticas, una empresa que ofrecía clubes de viajes a pagos. Los pantalones anchos y las tenis Jordan dieron paso a una imagen casi que de cajero de banco y así anduvo tocando puertas, ofreciendo aquellas vacaciones con las que usted siempre soñó. Sus primeros clientes fueron los padres de muchos de nosotros, sus amigos.
Se sabe que Munguía estudió en la Escuela de Bellas Artes, de la Universidad de Costa Rica. Lo que no todo el mundo conoce es que el arte no era su primera opción de estudios superiores, pues su intención inicial era cursar la carrera de medicina, a pedido de su padre. Cuando ingresamos a la UCR, en 1994, su primer año lo invirtió sufriendo con los cursos del ciclo de biociencias, con la meta de alcanzar el promedio ponderado necesario para entrar a la facultad médica. Lo suyo estaba cantado que eran las artes y la vida lo alineó en esa dirección, cuando en su segundo año en la U fue admitido en Bella Artes, en la carrera de cerámica.
El primer cuadro que Munguía pintó fue raro: representó el edificio de la Corte Suprema de Justicia, a como aparecía en el viejo billete de 100 colones, sobre un mar agitado. Esa obra estuvo por mucho tiempo en su casa en Hatillo pero ignoro dónde terminó. De su segundo y tercer cuadro sí tengo certeza: el segundo fue un bosque seco en tonos ocres que él le regaló a mis papás y aún está en su casa, mientras que el siguiente fue una versión negra de la Estatua de la Libertad, que Munguía obsequió a nuestros amigos y mentores de vida, Édgar Gómez y Xinia Araya, y que ellos resaltaron con un imponente marco. Munguía le pidió a Xinia prestado el cuadro de la Libertad negra para una exposición en Bellas Artes y sus compañeros lo vacilaron, diciéndole que era demasiado marco para aquella obra. De no ser por su firma, ninguna de esos tres primeros cuadros podría relacionarse con el característico estilo de su obra que hoy todo el país reconoce.
La U provocó cambios profundos en Munguía: expandió su arte a distintas disciplinas, dio cuerpo a una conciencia social que luego lo llevaría a vincularse en distintas causas, y cambió el hip-hop californiano por el rock argentino. Recuerdo sus disertaciones sobre la belleza en el cancionero de personajes como Luis Alberto Spinetta y Charly García.

Cerca del final de su carrera universitaria, Munguía encontró trabajo en La Nación como ilustrador y diseñador, tras ser referido por uno de sus grandes amigos de la facultad, Randall Araya. Ahí la vida volvió a juntarnos, pues algún tiempo después fui contratado como periodista de espectáculos. Solo en un par de ocasiones nuestra labor coincidió en una misma página.
En la UCR, Munguía se vinculó al grupo de humor gráfico La Zarigüeya, y con ello su obra empezó a circular y cobrar nombre. En esos años también (1998) nació Pantys, el Paladín Josefino, personaje de su creación que protagonizó un cómic que alcanzó los 20 números quincenales. Los ejemplares fotocopiados se movían de mano en mano, principalmente entre los estudiantes de Bellas Artes.
El 4 de junio del 2001, Pantys se convirtió en la primera tira cómica de un autor costarricense en publicarse de modo diario en ‘La Nación’, compartiendo página con íconos como ‘Mafalda’ y ‘Garfield’. Yo escribí la nota que anunciaba la llegada del personaje al periódico, compartiendo ahí alguna de la información privilegiada sobre su juventud que ya hemos repasado acá.
Pantys era un héroe sin poderes sobrenaturales, un chavalo flaco y de buen corazón, que vivía con su mamá y andaba en bus. Las similitudes con su creador no eran coincidencia.
El nombre de Pantys se inspiró en M.A.N.T.I.S., una serie de corta vida sobre un superhéroe afroamericano que Repretel transmitió en los años 90. El paladín de Munguía estaba enamorado de su vecina Tuerca’e Muelle, cuyo nombre vino del apodo de una joven pelirroja, hermana de unas compañeras scouts de Curridabat. En cuanto a la verdadera identidad de Pantys, Juan Manuel Sánchez, fue un homenaje al escultor y grabador costarricense del mismo nombre.

La admiración que Munguía desarrolló hacia Charly García fue tal que cuando el roquero argentino se presentó en concierto en el Planet Mall, en el 2003, el artista llegó al recital con un retrato que hizo del músico, con la intención de regalárselo. En medio del molote, Munguía se abrió paso hasta el frente del escenario y le pasó el cuadro a Charly. El músico, que estaba en su tradicional euforia de performer, tomó la pintura, la vio y la arrojó de vuelta al gentío. A como pudo, Munguía recuperó el lienzo y volvió a casa con una extraña anécdota.
El cuento de Charly García, que ya tenía trazos de fábula, adquirió tono de hazaña a la noche siguiente del concierto. Con la ayuda de la periodista Ana María Parra, Munguía fue uno entre el puñado de dichosos que tuvieron acceso a la sesión de grabación que Charly montó en su cuarto, en el Hotel Herradura. Ahí estuvieron por horas, viendo y escuchando al genio, y ya en la madrugada, al despedirse, Munguía le entregó el cuadro al argentino. “"Loco, este es el cuadro del recital. ¿Qué querés que haga con él? ¿Es mío? ¡Ah, bárbaro!", dijo Charly, según rememoró luego Ana María en su crónica. Y los dos artistas se abrazaron.
Los animales no fueron parte de la vida de Munguía en sus años formativos. En su casa de Hatillo la familia convivía con Chowua, un pastor alemán de mal talante. Todo eso cambió cuando conoció a quien sería su esposa, Debora Portilla, activista de bienestar animal y quien compartió con Munguía la misión de rescatar y rehabilitar animales maltratados. En su casa, ellos y sus hijos, Fausto y Fidel, convivieron siempre con perros, gatos, gallos y más, y los animales se convirtieron en parte vital de la obra artística de Munguía.
Con Munguia dejé de hablar hace años, por razones que he revisado mucho en estas últimas semanas, tras su súbita y prematura partida. El amigo con el que crecimos se convirtió en una figura de talla país, cuya huella queda en cientos de paredes que ojalá se conserven por mucho tiempo. Es imperdonable que en el palacio municipal de Curridabat algún genio ordenara cubrir con pintura el mural que él había dado al cantón en el que hizo su vida.
Del Munguía público, del artista consolidado, no agrego más, pues hay sin duda personas con más conocimiento y criterio para hablar de su obra. Yo sigo con un recuerdo forjado en medio de fogatas, caminatas en la montaña, campamentos, tortas y vaciladas, al lado de Jeffrey, Patrick, Alfredo, Johnny, Roberto, Roger, Diego, Randall, Orlando, Xinia, Édgar, Johanna, Marysia, Miriam, Jessica, Mónica, Miguel, Alberto, Alfredo, Luisfer, Tadeo, Óscar y Allan.
Francisco Antonio Munguía Villalta casi completa las 44 vueltas al sol. El mundo es un mejor lugar gracias a él.

