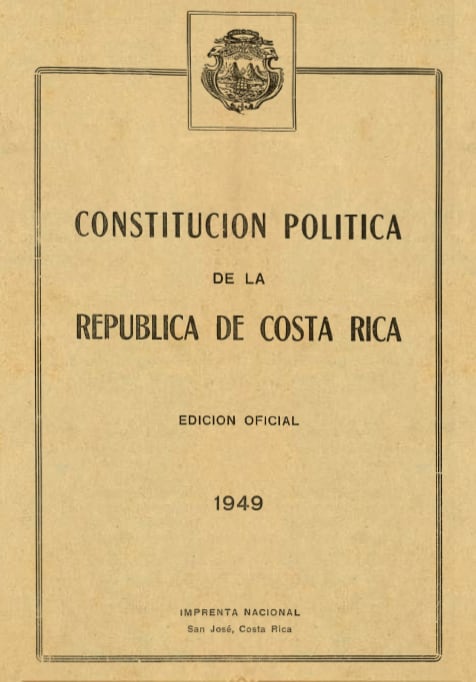
La historia de este país, desde su independencia y hasta mediados del siglo XX, fue la de una república plagada de desigualdad, injusticia y arbitrariedad. El aprendizaje de la vida republicana no se hacía en ninguna parte y el país tuvo que empezar de cero e ir abriendo su camino a tientas.
Al principio, no podía ser de otra manera en una población dividida entre exconquistadores, criollos (ricos o pobres), mestizos y varias etnias, autóctonas o importadas como esclavas, casi todas miserables.
El poder político estaba reservado de hecho a una clase privilegiada, por tener recursos económicos y ser alfabetizada, pero, con frecuencia, también en su seno se daban conflictos de poder nada cívicos y, a veces, violentos y cruentos.
Desde entonces, aunque Costa Rica tenía una organización formal republicana y, a partir de 1871, una constitución en regla, los abusos electorales fueron un mal endémico: fraudes de todo tipo, como falsificación, compra o destrucción de votos; amenazas o garroteadas a adversarios políticos y a sus seguidores, ataques a sus casas; y ya desde el poder, los mismos malos tratos para los opositores por medio de la fuerza pública, el uso de los recursos del Estado para beneficio propio y toda clase de arbitrariedades sin remedio.
Entrado el siglo XX, la dictadura de los Tinoco fue el colmo de aquel proceso que dividió, conmocionó y agitó a la clase política, pero, pasada la dictadura, los mismos actores de todos los bandos se reacomodaron y, librados de los dictadores, siguieron operando, desde distintos partidos y denominaciones, con las mismas mañas. Así, la población siguió en el mismo estado de opresión, abandono y pobreza.
Esto último estuvo a punto de cambiar con las reformas sociales del presidente Calderón Guardia, pero el sistema electoral y la desigualdad siguieron como antes.
No voy a relatar la guerra civil de 1948. A estas alturas, todos tenemos la obligación de conocer esa historia. Pero esto que escribo es para aquellos que, hoy, ignoran lo que pasó antes de 1948 y, más grave aún, ignoran el porqué y el para qué de la Constitución de 1949. Otros lo saben, aunque, adrede, fingen ignorarlo.

Sin entrar en detalles, solamente diré que todo aquel proceso desembocó en esa guerra, que costó mucho dolor a todo el país y a ambos bandos, con miles de muertos y heridos, muchos tullidos, otros encarcelados, desterrados y difamados, familias divididas o cercenadas.
Ese fue el caro precio que pagamos, pero Costa Rica renació en 1949 con una nueva Constitución, a la que contribuyeron nuevos talentos de la clase media.
En esa Constitución, nació un país moderno, con un sistema de pesos y contrapesos sabiamente diseñado para el ejercicio pleno de la democracia. La Asamblea Constituyente tuvo el cuidado de regular la presidencia de la República, los ministerios, las instituciones autónomas, los tres poderes y todo el aparato estatal, incluyendo la Procuraduría General de la República y un Tribunal Supremo de Elecciones, para evitar o prevenir el abuso de poder en todas sus formas.
Desde entonces, ningún funcionario público –incluido el presidente de la República– puede hacer lo que le dé la gana, sino solo aquello que le es permitido u obligado por la Constitución o la ley (Principio de Legalidad). Es una garantía fundamental, inquebrantable, que erradica la arbitrariedad en aras del bienestar de todos los ciudadanos y habitantes del país. Sin embargo, la misma Constitución y las leyes que la desarrollan proveen a los ciudadanos y a los gobernantes de los medios para corregir y mejorar el sistema, haciendo uso de los procedimientos previstos en ellas mismas.
No obstante, el uso de esos procedimientos no está librado al capricho de nadie. Deben ser planteados siguiendo rigurosamente las normas y principios que los rigen. No son aptos para torpezas jurídicas. Requieren un manejo técnico-jurídico responsable, altamente calificado y preciso.
Quienes abogan de mala fe, o por incapacidad o pereza, por pasar arbitrariamente por encima de ellos –quebrantando el Principio de Legalidad y, por esa vía, desmantelar la institucionalidad y el Estado de derecho, sobre los que descansan los derechos humanos, incluyendo la libertad– pretenden realizar una aberración anacrónica: volver a los tiempos de las autarquías y dictaduras del pasado, encabezadas por ególatras y corruptos.
jecastillob@gmail.com
Enrique Castillo es catedrático retirado de la UCR, abogado, sociólogo, diplomático, exministro de Justicia y de Relaciones Exteriores, y escritor.