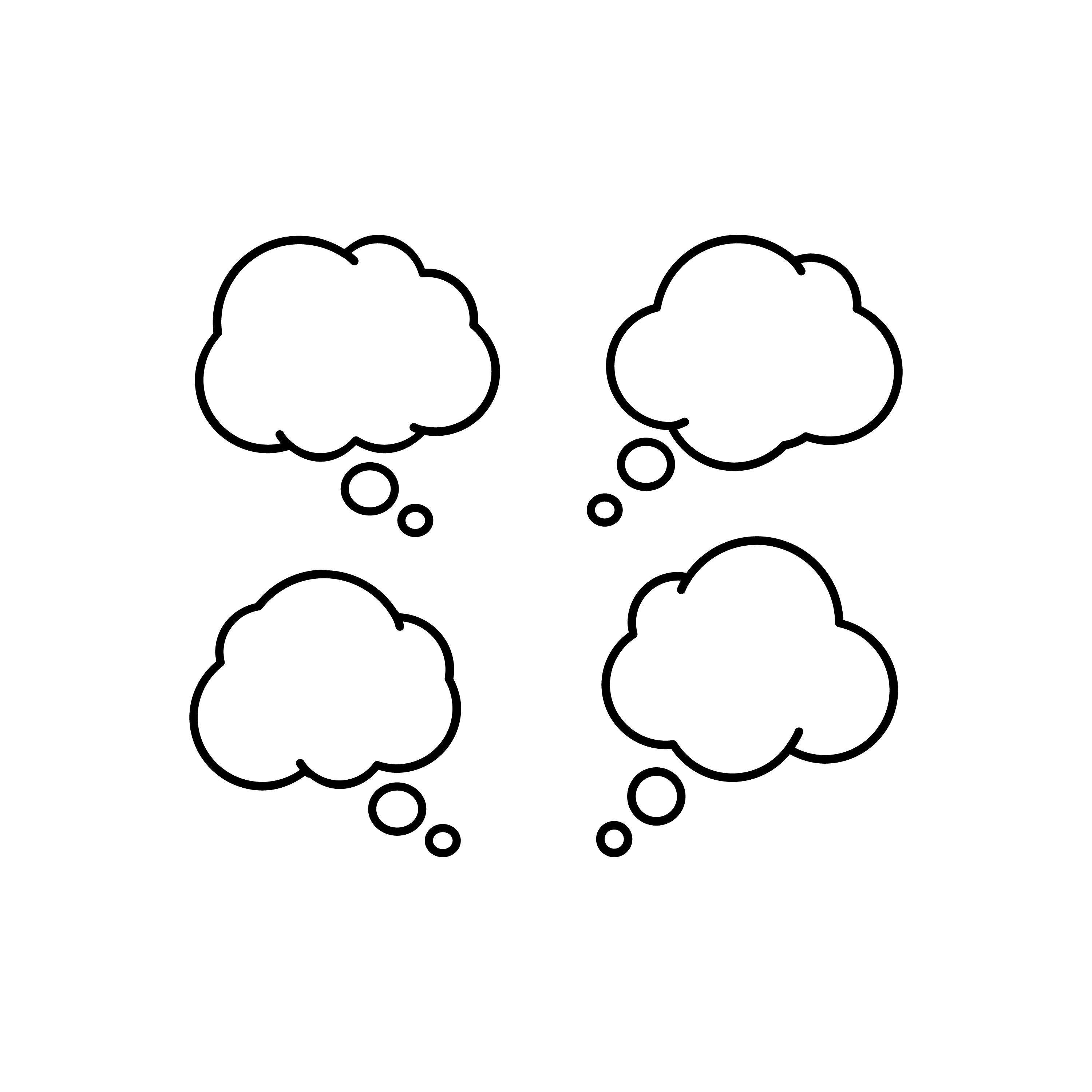No es infrecuente escuchar que la culpa de los males de la humanidad se encuentra en la filosofía moderna, sea por el individualismo de Descartes, el colectivismo de Marx o el nihilismo de Nietzsche.
Quienes lo afirman añaden que el problema más grave es un sistema erróneo de pensamiento. Una mala filosofía de vida que incide en la cultura. La cómoda solución de trasladar los problemas a los especialistas pensando que los individuos de a pie no pueden hacer nada.
Jaime Nubiola, profesor español de Filosofía, afirma que el mundo necesita gente que piense por su cuenta. Nadie debería pensar por nosotros. Este profesor invita a sus alumnos a pensar y a escribir, y cita a Hannah Arendt, quien señalaba, a su vez, que solo si cada uno vive creativamente, pensando con radicalidad, es posible resistirse a la banalidad que es, en definitiva, el mayor peligro que se cierne sobre nuestras vidas.
El arte de pensar bien no interesa solamente a los filósofos, sino también a las gentes más sencillas. No se aprende tanto con reglas como con modelos.
Algunos se empeñan en enseñar a fuerza de preceptos. No pocos quieren menos ciencia y más práctica. Pensar supone remover obstáculos. El primer medio para pensar bien es atender bien. Un espíritu atento multiplica sus fuerzas, aprovecha el tiempo, atesora un caudal de ideas, percibe con más claridad y exactitud, recuerda con más facilidad, va amueblando bien su cabeza de forma ordenada, no se distrae ni acumula impresiones inconexas.
Lastimosamente, va en aumento el número de distraídos, atolondrados o ensimismados, carentes de atención y, por eso, divagan, dejan de ser corteses, pues pasan por alto cosas tan esenciales como saludar y dar las gracias. Muchos errores se cometen no por falta de capacidad, sino por falta de atención.
No se puede vivir sin pensar. No podemos trasladar nuestras decisiones a otros. Sócrates, el primero de los filósofos, afirmaba que su tarea era enseñar a pensar con libertad.
Llegó a decir: “Más vale padecer el mal que cometerlo”. Esta afirmación lo llevó a ser condenado a muerte. Pareciera que no ha estado de moda pensar. Máxime cuando las convicciones no se toman en serio. Algunos evitan pensar para ahorrarse conflictos. Transferir las decisiones personales es dejar de pensar.
Recuerdo una célebre frase de don Quijote: “Cada cual es hijo de sus obras”. El fin de todas nuestras acciones debería ser moral. Debería ser recto.
Se dice que la soberbia ciega tanto al ignorante como al sabio, al pobre y al rico, al débil y al poderoso, al desventurado y al infeliz, en la infancia y la vejez.
El orgullo y la presunción también ciegan. Engreídos que labran su propio infortunio, al final compran muy caro su vicio.
La humildad es una virtud que nos hace conocer el límite de nuestras fuerzas, nos revela nuestros propios defectos, no nos permite exagerar nuestro mérito ni alzarnos sobre los demás, no nos consiente despreciar a nadie, nos inclina a aprovecharnos del consejo y ejemplo de todos. Al contrario de la vanidad, no hace el ridículo.
Humildad es andar en verdad. La verdad y la realidad se entienden. El pensar bien consiste también en convertir las montañas en caminos, nivelar los senderos, encauzar la actividad intelectual por los debidos rieles.
Hay muchas luces que brillan, pero no dan calor. Ojalá no nos dejemos deslumbrar o extraviar. Las luces de nuestro entendimiento deben estar bien dirigidas. Si nuestra sociedad ha renunciado abierta o solapadamente a pensar, detengámonos un momento.
Sin escucha, diálogo, lectura y reflexión, difícilmente habrá pensamiento. Tampoco habrá criterio. Si queremos restaurar el país, detengámonos primero a pensar y luego actuemos.
La autora es administradora de negocios.