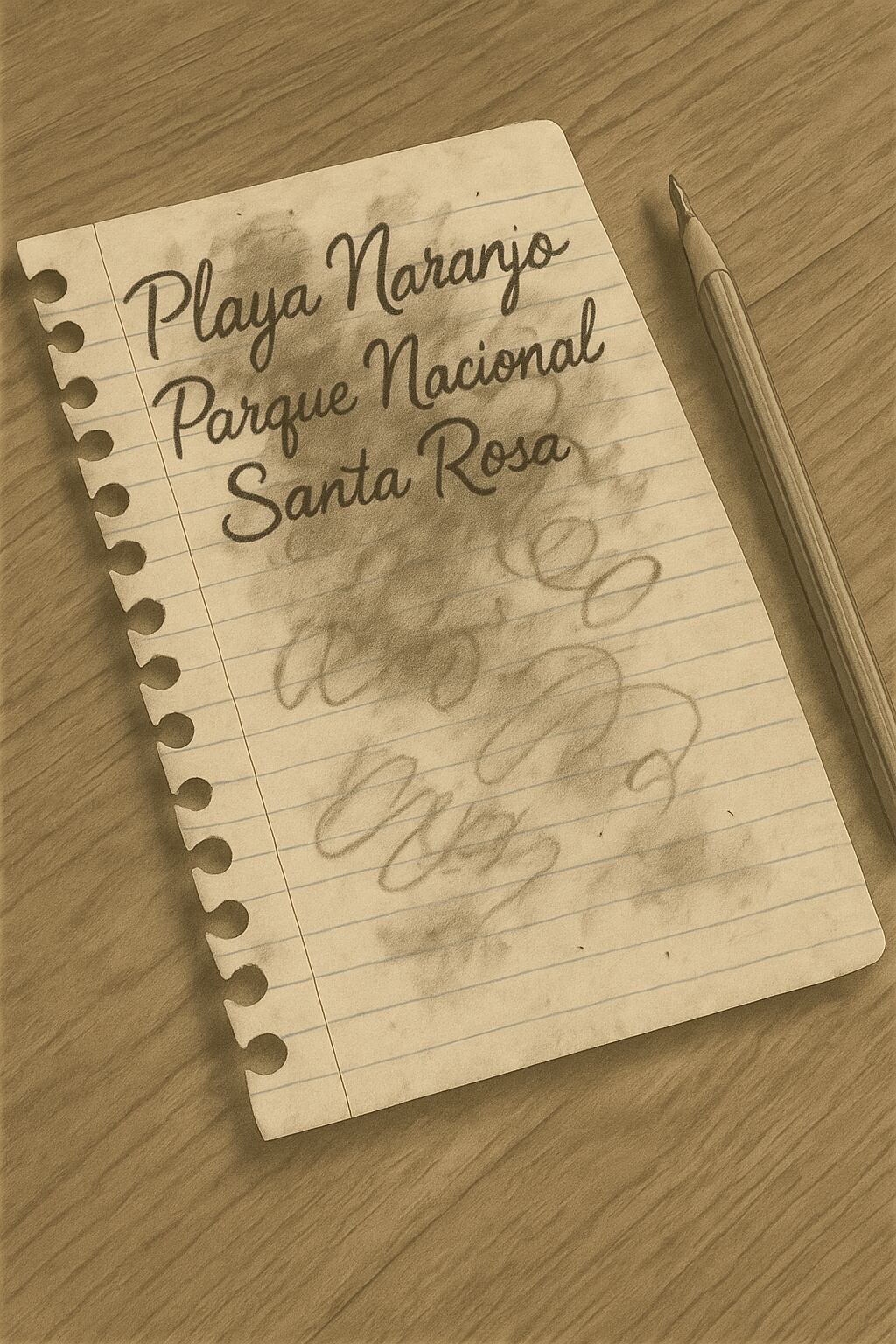
Cuánto daría por tener a mano esas hojas rayadas, con su borde izquierdo arrancado del espiral de resortes, el sudor de mis manos –siempre, el sudor de mis manos– habiéndolas macerado, con el terruño del grafito esparcido por toda su extensión como nubarrón de octubre. Y ahí, en medio de aquel desastre, los –primeros– escritos aún a medio palo, las oraciones inconclusas, las rabietas explosivas; ahí, también, las aventuras en Playa Naranjo, las asignaciones de la escuela, o alguna que otra procesión de la que afortunadamente no quedan restos en la memoria.
Y él, inquebrantable, con su paciencia de viejo, corrigiendo, dando tips, hablando de los diptongos, de las esdrújulas y de la maldita descomposición sintáctica que ya en el colegio terminaría por odiar aún más. Recuerdo su dedicación, pulida durante tantos y tantos años de forjar lectores, personas que esbozaran letras, gente bien que le devolviera algo, al menos un poco, al país en que vivimos.
Tenía una fijación obsesiva por no repetir palabras, acto sacrílego meritorio de una buena pasada. Porque para eso, mijito, está el diccionario de sinónimos y antónimos. Su temor era que tanta escatología fonológica terminara delatando la incomprensión de las normas básicas de la escritura, y uno rodara fuera del molde como la cabeza de María Antonieta. Como heredero de su amor por las letras, de los escritos en estas mismas Páginas Quince –pero ahora más libres–, tendría que aprenderlo, y aprehenderlo bien, con perdón de la testarudez, y de llevarle aun la contraria.
Quedaron mil cosas, eso sí: el cuidado –obsesivo, también– por la ortografía, porque una falta sería como el mal aliento; la sensibilidad para la escucha, paso primero antes de tomar el lápiz; o esa conexión campechana, cómoda, que solo en el olor a tierra mojada de la ruralidad costarricense es posible de reencontrar.
En el proceso creativo identifiqué hace poco, además, una memoria sensorial –de sensaciones, sí; no tanto de hechos–, que gracias a las reminiscencias forzadas me permiten viajar a las expresiones faciales, a la corporalidad, al gesto disimulado, a esa incapacidad cultural de poner las emociones en palabras –alexitimia, en términos técnicos–, que me convierte en interlocutor e interpretador, a veces en traductor, con todos los aciertos y fallas que los irremediables sesgos personales permitan.
Pero cambia, todo cambia. Pasados los años, lecturas acumuladas, malos consejos de por medio, llegadas esas malas influencias, nace algo de rebeldía: en un principio porque llevar la contraria significa estar vivo; luego, porque estar vivo es intentar, con todos los tropiezos, el esbozo de algo más o menos personal, más o menos único.
Al día de hoy, en ocasiones esas cacofonías son, intencionalmente, recursos necesarios, espacios de ironía, para –por fin– no tomarse las cosas tan en serio, para permitir que esas lluvias de ideas no tengan que morir tan pulcras, tan señoriles, tan bien vestidas.
Subrayando, perseverando, reiterando, sé que a veces lo desafío. Me gusta esquivar sus enseñanzas porque al hacerlo con consciencia, su legado sigue en firme. Y, precisamente por eso, porque el rol de los verdaderos maestros, de las guías en la vida, es echar esa arcilla en el tablón aún sin amasar, y pedir, sin decirlo, que se delinee la silueta, que se cree algo a partir de aquel barro amorfo. Ellos y ellas saben que sus palabras tendrán que ser cuestionadas, desbaratadas, traídas abajo, y una vez desintegradas, vueltas a formular, en medio de una esencia que se conserva, que los hace vigentes, y observa, con orgullo, el nacimiento de un estilo propio.
Por que los tributos sean siempre atemporales
ricardo.millangonzalez@ucr.ac.cr
Ricardo Millán es médico especialista en Psiquiatría y profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR).
